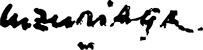El Autor
En el recuerdo imperecedero de Agustín Rodríguez Sahagún,
que compartió mi entusiasmo por la pintura de Luzuriaga.
Para ver,
hay que mirar.
(Y hay que saber)
El arte que hoy se hace, es de dos clases (o así lo veo yo): arte propiamente dicho y divertimentos, aunque muchas veces no estén claras las fronteras que separan a uno de otro, quizá porque quienes tienen el oficio de discernir entre estos dos diferentes productos, sumidos también ellos en la confusión reinante, no lo tengan claro o no se atrevan a proclamarlo. Quiero decir que hay obras que se hacen para perdurar, o con intención al menos de perduración, aere perennius, y obras para impresionar, épater que se dijo, o, cuando menos, para hacer sonreir al respetable.
Aunque ya la capacidad de asombro de nuestros contemporáneos se ha reducido mucho, ante la abundancia de objetos artísticos fabricados por los que han tomado partido por el arte como genialidad o como broma, etapa de la historia que está a punto de concluir según todos los indicios, pienso que aquí también ha de valer aquello del Eco, Truco y Timo, que escribió Juan Ramón Jiménez, aunque algunos artistas del Truco y del Timo, hoy al igual que cuando eso se escribió, sean ilustres y ocupen mucho espacio en los medios informativos, que de eso viven.
Los pintores de la primera clase, los del arte propiamente dicho, pintan con su sangre, como quería Wölflin. Combinando colores, que en eso consiste el oficio nos dan lo que es la sustancia de su vida, su creación (qué palabra más bella, creación, que en griego se decía poiesis, de donde viene poesía), desde la realidad misma. Por eso pintar, para los pintores verdaderos, es un verdadero acto de creación, es decir, de poesía; como una transfusión del ser. El cuadro cobra vida, expresión, se hace real, dios sabe con qué sufrimientos, con qué dolores de parto, a medida que el pintor se desangra espiritualmente, se transfunde en otro corpus distinto de él mismo, aunque con la sustancia y el latido de su ser más íntimo.
Huelga decir aquí que Juan Ramón Luzuriaga es un artista de los serios; no de los que conciben el arte como broma o cuchufleta. Luzuriaga no ha hecho nunca piruetas, no ha dado saltos mortales sobre el lienzo, no ha sacado conejos de la chistera… Lleva muchos años en el empeño y en el trabajo y es uno de esos pocos artistas laboriosos a los que la inspiración, cuando llega, les sorprende siempre delante del caballete y con los pinceles en la mano.
Fue un tiempo el gran pintor de la ría de Bilbao, el que mejor supo captar los mil y un rostros de esta ría babélica, fascinante y poderosa, de un poderío tal que llegó a impactar hasta en los versos de Kipling… De esta arteria que subyugara a los poetas y pintores todos del gran Bilbao, que durante medio siglo constituyeron una hermandad artística que parecía indestructible. Luzuriaga pintó hasta la extenuación aquellos
siderales resplandores
que inundaban el cielo de energía
nimbando de oro el dorso de la ría…
Hoy, sin dejar del todo ese motivo, verdaderamente mitológico, cuyo esplendor y poderío parecen haberse quebrado definitivamente, ha continuado andando el mismo camino, con más entrega y perfección, si cabe, tratando de acercarse al arte desde su esencia última. Al fin y al cabo, poeta él también; ³poeta, esto es, creador y contemplativo², como definiera ese menester Unamuno en carta a su amigo Juan Ramón Jiménez.
Fiel por ello al dicho juanramoniano, regla de oro de toda creación poética: Ni más nuevo en el ir, ni más lejos: más hondo, este otro Juan Ramón ha venido siguiendo, como todo gran artista, un largo proceso de depuración, de estilización, que le ha llevado a un esencialismo cada vez más esquemático y austero, más puro y esencial… A eliminar todo lo superfluo, todo lo que desdice o estorba en el lienzo, porque tal vez estorba en la misma naturaleza, al fin y al cabo obra del azar, para dejar la expresión desnuda, la emoción espontánea que ha desembocado en un lirismo de espiritual factura, de inefables colores y tenues veladuras.
Así, estas marinas de ensueño que hoy expone, lo son tanto como las que así bautizara Juan Ramón Jiménez, quien, de haberlas conocido, se habría alegrado sobremanera, porque él ya las había adivinado, y hasta las había pintado en sus versos de juventud, cuando escribió cosas como:
En el cenit azul, una caricia rosa.
A un mismo proceso de decantación responden también sus bodegones esenciales, de un lirismo trascendental, todo un lujo de matices de sorprendente originalidad y belleza. Lienzos en que lo pictórico vence a lo lineal. En que una atmósfera de irrealidad y aún de misterio impregna todo el cuadro.
De Aurelio Arteta dijo uno que le conocía bien, Juan de la Encina: «Este pintor, tan pintor, que lleva dentro de sí un solidísimo concepto de la pintura ante todo y sobre todo color y plástica, es un exquisito poeta». Yo tengo para mí, que conozco la obra toda de Luzuriaga, y que la he seguido en todo su esplendoroso devenir, que estamos ante otro poeta de exquisita sensibilidad, de delicadísimo tacto. Ante un poeta que sabe combinar el sentimiento, que es color, que es matiz, con la razón, que es línea y trazo, límite y frontera… Por eso este pintor es también un vigoroso dibujante, de un expresionismo fauve, aunque capaz de contención. Al fin y al cabo, como escribió André Bretón, hay poesía escrita y poesía pintada, ya que, con unos u otros materiales, con el pincel o con la pluma, se pueden tocar los bordes del misterio.
Juan Ramón Jiménez, que estudió pintura y fue también un pintor nada desdeñable, -¿Cómo, no siendo pintor, iba a escribir aquellos poemas agrestes, aquellas marinas de ensueño, aquellos poemas impresionistas…?- interpretó a pintores de su mayor afinidad: Santiago Rusiñol, Daniel Váquez Díaz, Benjamín Palencia…
Si hoy viviera, J. R. J. encontraría en estas marinas y en estos bodegones, de ensueño también, la plasmación de sus ideas estéticas… Sin duda nuestro Premio Nobel podría glosar estos cuadros con su palabra justa, desde la admiración y la sintonía. Porque estos lienzos de esta nueva salida de Juan Ramón Luzuriaga abren una nueva ventana a la belleza, se insertan en la corriente del arte armónico, equilibrado. Arte para el futuro.
Nada nuevo, pues. Ni viejo. Eterno, como el arte, como la vida. Porque ya dijo Rubén, poeta de mayúsculas simbólicas, que
el Arte vuela con sus (dos) alas: Armonía y Eternidad.
GREGORIO SAN JUAN